El faro
—¿Qué vas a ser cuando seas grande?— me preguntaban los grandes, y yo mentía que no sabía.
Pero sabía. Yo iba a ser jugador de futbol, santo o pintor.
Por patadura y por pecador tuve que
renunciar, desde temprano, a la pelota en los pies y al halo en la
cabeza. Algún tiempito más me duraron las ilusiones del pincel en la
mano: un vecino de casa, Giscardo Améndola, artista profesional, era tan
bondadoso que me estimulaba a seguir cometiendo chambonadas contra su
noble oficio. Un día, Améndola me hizo el honor de invitarme a
acompañarlo. Un bar de la costa, El Malecón, que tenía ventanales
abiertos sobre la playa, le había encargado un mural. Fuimos caminando.
Améndola no llevó caja de pinturas, ni pinceles, ni escalera, ni nada.
No era así como yo me imaginaba a Miguel Angel camino de la Capilla
Sixtina, pero no hice preguntas.
Nos esperaba una gran pared, toda pintada
de negro. Améndola se plantó ante la pared y allí se quedó, un largo
rato, mirándola fijo. Cada tanto, se rascaba el mentón. Y yo pensaba:
¿Va a pintarla, o va a hipnotizarla?
Por fin, sacó del bolsillo una moneda de
cinco reales, una gran moneda de plata, de borde dentado, y se subió a
una silla. Moneda en mano, atacó la pared. Y el filo de la moneda hirió
la pared con largas líneas blancas, que se cruzaban sin ton ni son. Yo
lo miraba hacer, callado la boca, sin entender esa esgrima; hasta que
después de unas estocadas, vi aparecer un faro en la negrura, un
poderoso faro que se alzaba entre las rocas y daba luz al oleaje bravío.
Han pasado los años, y todavía creo que
la negra pared de aquel bar había estado esperando ese faro, un faro
nacido de una moneda, para salvar del naufragio a los marineros de los
barcos y a los borrachitos del mostrador. Era eso lo que la noche de la
pared estaba necesitando; y el artista era artista porque había sabido
escucharla.































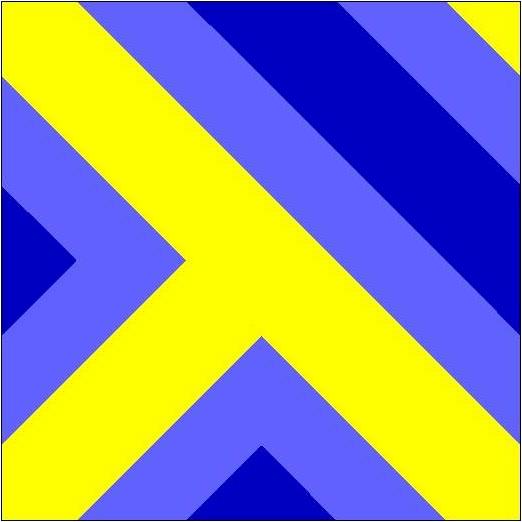



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)




